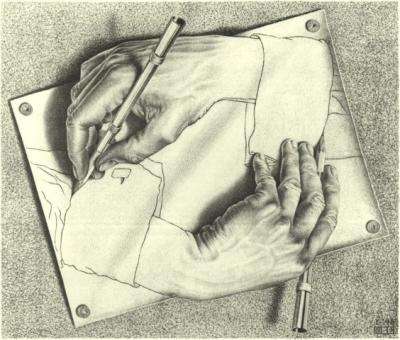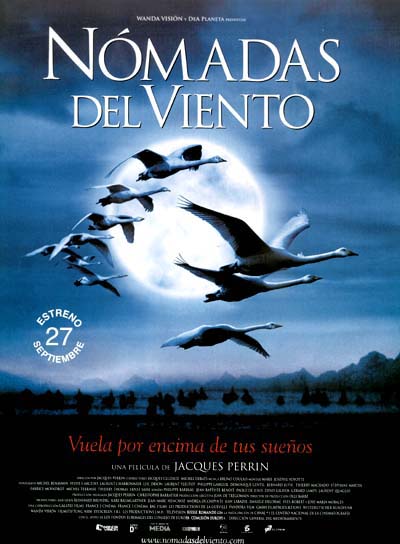Estoy coronado por una cruz sagrada, postrado entre cuatro paredes invisibles, negras. He nacido para sufrir la tortura de la defensa innata, nunca de la lucha encarnizada.
Sentado miro, mientras anhelo lo imposible, un mañana, libre. Pero una y otra vez sufro. Ganar o perder, que me importa, si mi palacio es negro y blanco, siempre cuadrado, sin pasillos, sin sorpresas, sin puertas, sin mañana, sin ventanas, sin horizontes.
Maldigo el día en que coronaron mi vida, en que la encadenaron a la cruz, al ejercito, al poder. Pero por encima de todo maldigo el día en que me atrapó el yugo del amor, ese ciego que fue robándome cualquier libertad de movimiento. Fue el y no otro el que confinó mi existencia a la malicia, a la astucia, al hechizo de los ojos oscuros, de los cabellos azabache, a la piel de ébano. Dejé de ser rey y me convertí en consorte. Ella me arrebató mis dominios.
***************************************************
Comienza la partida, todos en pie. Destaca mi estandarte sobre todos los símbolos. Frente a mí, irónicamente, el color de la paz me saluda.
El y yo nos miramos, sabiendo que uno de los dos besará el suelo esta vez. No hay rencor, resignación. Ellas también se miran. Odio, astucia, retorcida lástima. El resto de la corte solo huele la batalla, ni piensa, esperan su oportunidad de muerte.
Ellos realizan el primer movimiento, no hay novedad. Observo, espero. Respondemos con una defensa velada, no hay sorpresas. Ellas se miran, altivas, desafiantes, sabedoras del poder que emana cada poro de su piel, las más fuertes, las más importantes, las más peligrosas. Esperan.
Avanza la partida, no hay bajas aun. Yo observo, quieto espero, espero lo inesperado, una mano invisible me extirpe de este laberinto de intrigas, o que me lleve a conocer a la guadaña, a la verdadera y que ella me abrace para siempre.
De repente mi reina avanza, majestuosa y espectacular. Sin contemplaciones se acerca a un pobre peón, un don nadie condenado antes de tener nombre. Saborea su sangre antes de rozarle, contempla el miedo dibujado en sus ojos, se deleita. Mi reina, implacable, disfruta de la primera baja enemiga. La miro, en su mirada ya no existe rastro alguno de sentimiento.
Mi adversario ha contemplado la escena, toda la corte. El y yo sonreímos, resignados.
La partida continua, ya no hay vuelta atrás, no se detendrá por nada, no se detendrá por nadie. Únicamente por él, por mí. Ellas siguen en pie, acechándonos, pidiendo a gritos ahogados un sacrificio. Vestida de marfil, la esposa de mi contrincante, está muy cerca, casi puedo tocarla y sé que esta vez, como tantas otras, yo seré el que humille la corona. Me mira complacida, irónica, triunfante. No importa. Mi esposa desde la distancia sabe que es el fin. Eterna viuda negra, sin pena, ni dolor, sólo odio frío, desdén, vergüenza. No me importa.
En mi caída lo veo a él, mi adversario me mira comprensivo, desde la lejanía. Él entiende, sabe lo que estoy pensando, lo que siento, porque nos separan seis habitaciones, tres blancas, tres negras, y luego nosotros. Ambos sabemos que mañana será otro día y puede que yo no sea el vencido.
El miedo hace tiempo que pasó, la resignación no vale nada. Nos queda una pequeña esperanza, un ruego, un sueño. Que nos quiten los yugos de la corona y se los coloquen a ellas, ellas que viven la batalla, ellas que si tienen cabida para el odio. Ellas. Y que a nosotros nos lleven lejos, donde la vida no tenga cuatro paredes invisibles, donde la palabra libertad exista.